Desde su primer número en junio de 1921, Lecturas se dedica a la publicación de novelas por entregas, novelas cortas, cuentos, alguna comedia íntegra, tiras cómicas artículos de literatura, cine, pintura, escultura.
En sus páginas se publicaron trabajos literarios tanto de autores clásicos como modernos y populares de la época. Se publicaron textos de Pio Baroja, Valle-Inclán, Azorín.
La protección del santo es un relato que a primera vista encaja en la definición de cuento de amor. Los cuentos de amor que publicaba Lecturas solían tener protagonista femenina. El argumento hacia referencia a las dificultades que afronta la pareja hasta el feliz triunfo del amor. Eran historias melodramáticas con final feliz. Entre los temas que desarrollaban era frecuente el rechazo a los matrimonios de conveniencia —muy habituales en la sociedad de aquel período— y la defensa del matrimonio basado en el amor.
El cuento de Tavera se distancia de la generalidad de estos cuentos de amor. La protección del santo lejos de dar el protagonismo a la joven enamorada cede el papel estelar a un personaje masculino y anciano. A su alrededor se mueve un grupo de interesantes personajes secundarios muy bien construidos, entre los que se halla la pareja de enamorados, que son solo unos más del elenco.
El cuento de Pilar Tavera defiende, como otros muchos del período, las uniones basadas en el amor y abomina de las que se crean por interés. Pero Tavera estira un poco más el concepto interés y lo lleva hasta esa necesidad dependiente de la mujer de la época, que debía casarse prácticamente por obligación —enamorada o no— porque no se concebía que una mujer pudiera hacer frente al mundo por sí misma. La joven enamorada del cuento de Pilar Tavera no tiene ningún miedo a enfrentarse sola al mundo. La protección del santo señala la discriminación de la mujer como elemento clave de la proliferación en la época de los matrimonios de conveniencia.
El tema de la igualdad entre mujeres y hombres se plantea desde el inicio del relato:
—¿Quién podrá ser la rumbosa devota, don Servando? —pregunta, curioso, el sacristán.
—¿Y por qué una devota? ¿No puede ser un devoto fervoroso del santo?
[…]
Cuando el buen canónigo terminó la súplica se dio cuenta de que, sin quererlo, también pensaba que la munífica dádiva venía de manos femeninas, como ya lo había sospechado el herejote de Lucas.
—¡Caramba, caramba! — repitió, lamentándose. — ¡Con qué facilidad se deja uno llevar del pensamiento y qué fácil es admitir una idea sin que haya fundamento alguno! ¿Por qué no puede ser un hombre el que deje el dinero?
La protección del santo tiene un referente literario expreso que la autora declara en el texto:
Recuerda la “dolora” del insigne poeta en otro caso igual: “Para un viejo, una niña siempre tiene el pecho de cristal”.
Se refiera al poema ¡Quién supiera escribir! De Ramón de Campoamor. Versos que tratan una situación parecida a la del relato de Pilar Tavera: un cura viejo hace de intermediario de una pareja de enamorados.
No sólo el tema del poema, también la ironía, el sarcasmo, el humor que tanto usara Campoamor parece contagiarse al relato de la escritora, alejándolo del melodrama típico de los cuentos de amor.
Un cuento de amor sin final feliz dejaría de ser lo que es, un cuento. Pilar Tavera respeta ese obligado final feliz, pero le da una pincelada de tristeza que confiere mayor profundidad a la historia.
El cuento se sitúa en una “vetusta ciudad de la parda planicie de Castilla”, una Salamanca “de oro bruñido”. La historia da comienzo en la capilla de san Antonio de Padua de esta Catedral Nueva nuestra que se mira en las aguas del Tormes. A lo largo del relato aparecen también el Casino, la Plaza Mayor, el hotel Comercio —exisitió frente a la plazuela de los Bandos—. Se citan las ferias de la ciudad, los universitarios que regresan el uno de octubre.
La protección del Santo es un cuento divertido, irónico, con un punto de sarcasmo, reivindica la igualdad entre mujeres y hombres, y se ambienta en Salamanca. Un cuento que no merece ser pasto del tiempo, del polvo, del olvido.
Si lo leéis, lo rescatáis. ¡No os lo perdáis!
BIBLIOGRAFÍA
Lecturas. Mª Trinidad Labajo González. Colección Literatura Breve – 11. Consejo Superior de Investigaciones científicas. Madrid 2003 (No menciona a Pilar Tavera, pero hace un estudio muy interesante sobre el contenido de la revista Lecturas)
AGRADECIMIENTOS
La publicación de La protección de santo en este blog ha sido posible gracias a la amabilidad de Alejandro Tavera García, que generosamente me ha dado a conocer este cuento y ha autorizado su publicación en Historias del cuarto de atrás.
LA PROTECCIÓN DEL SANTO

San Antonio bendito, si es verdad
que a las niñas solteras novio das,
dame un novio, San Antonio,
dame un novio, ¡por piedad!
Mira que yo te lo pido
con mucha necesidad.
(De autor desconocido)
En una vetusta ciudad de la parda planicie de Castilla levántase una majestuosa catedral de piedras doradas por el fuego de un sol que, en larga caricia de siglos, les ha ido dejando sus reflejos ardientes.
Corre mansamente a sus pies un río, en cuyas aguas cristalinas mira la catedral, complacida, la esbeltez de sus torres y el brillo inquieto de un rayo de sol que quedó cautivo y admirado entre las agujas de oro.
En la inmensidad del espacio se yergue la fina multitud de afiligranados chapiteles, semejando brazos de la Providencia que quisieran mostrar a los mortales el camino del cielo.
Dentro de esta maravillosa catedral, a lo largo de sus naves espaciosas, se alinean las capillas, de corte severo y elegante, en las que arden constantemente las lámparas de plata que enciende la piedad de los fieles. Pero entre todas ellas destaca una por la riqueza con que está adornada, pregonando muy alto el favor que dispensa a sus devotos el santo que en ella se venera.
Esa singular capilla, en la que todas las favorecidas por el santo han ido dejando ricos presentes como testimonio sincero de gratitud, es la del glorioso San Antonio de Padua.
Los cuatro cepillos de limosna, de un metro de alto, que están sujetos a la verja de hierro, tienen que ser vaciados muchas veces al mes porque siempre se hallan repletos de limosnas, demostración fehaciente de los muchos favores que el santo concede a quien los pide.
Y, verdaderamente, bien necesita el excelso taumaturgo de estas esplendideces de sus favorecidas, pues él, en cambio, se encarga de proporcionar el pan a la viudas pobres de toda la ciudad y de pagar con largueza el internado de más de una docena de huérfanas en un colegio de religiosas que sirven de madres a las tristes desheredadas de la suerte.
Cualquiera diría que el santo tendrá que darse buena prisa en conceder favores si quiere atender como es debido a tanta obligación de caridad; pero esto no debe de preocuparle gran cosa al morador de las santas regiones, porque es tanta la fama de los favores dispensados en toda la ciudad y en muchas leguas a la redonda, que no hay muchacha casadera que no acuda implorando su ayuda cuando la solución de un matrimonio en ciernes se hace problemática.
Don Servando Aguirre de la Torre, bondadoso y anciano canónigo ochentón, es el encargado, desde hace años, de decir la misa diaria en la capilla del santo de Padua. Y es tal la inteligencia entre el seráfico habitante del cielo y el bondadoso morador de la tierra, que, repartiendo uno con cara sonriente prebendas de noviazgo y bendiciendo el otro con su mano rugosa matrimonios, se bastan solos para hacer la dicha del elemento joven de la ciudad, que no cesa de acudir a ellos sin dejarles punto de reposo.
***
—Don Servando, el cepillo del pan de los pobres se halla obstruido y ya no pasan las limosnas — dice una mañana el sacristán, encargado del arreglo y limpieza de la capilla.— Debe de estar lleno otra vez; ya lo miraremos en cuanto termine usted la misa.
Y al mirarlo no volvieron de su asombro en largo rato, comprobando que el obstáculo que impedía el paso a la humilde calderilla eran cinco aristocráticos billetes de los de cien pesetas…
—¿Quién podrá ser la rumbosa devota, don Servando? —pregunta, curioso, el sacristán.
—¿Y por qué una devota? ¿No puede ser un devoto fervoroso del santo?
—¡Claro que sí!
—Entonces, ¿a qué precisar así?
—Pero, don Servando, eso no es lo corriente.
—¿Y a ti qué puede interesarte esto? La curiosidad es un defecto que tiene mucho de pecado.
—Pues, aunque supiéramos quién es la generosa donante que va a remediar tanta necesidad, no creo yo que…
—San Antonio lo sabe y ya es bastante. ¡Bueno, bueno! No vuelvas a hablar de ello. Después de todo, ¿qué puede interesarnos, si el beneficio es para los pobres y a ellos igual les da una mano que otra?
—”Hágase el milagro…”, como dice el refrán…
—¡Lucas! Eres un hereje que por fuerza has de estar siempre en pecado mortal. Márchate ya, porque en tu vida dices una cosa como Dios manda.
Mohíno y cabizbajo, se marchó el sacristán; pero en sus ojos se leía la curiosidad y en su actitud el deseo de satisfacerla.
***
Apenas había transcurrido un mes desde el caso relatado cuando otra regia limosna volvió a aparecer en el mismo cepillo de la verja.
—¡Caramba, caramba! — pensó el bueno de don Servando al sacarla. — De importancia debe de ser el favor que se pide y dificilillo de conseguir. ¡Pobre! ¡Qué lejos debe de verlo y qué empeño habrá de tener en conseguirlo!
Y arrodillándose a los pies del santo, imploró a su vez:
—Concédele a esta alma piadosa lo que te está pidiendo, pues si tan generosamente se porta con tus pobres, bien merece que tú te portes igual con ella. Si lo que pide es justo, como lo suelen ser las peticiones de estas pobres muchachas que vienen a implorarte, no le niegues, santo milagroso, tu valiosa protección.
Cuando el buen canónigo terminó la súplica se dio cuenta de que, sin quererlo, también pensaba que la munífica dádiva venía de manos femeninas, como ya lo había sospechado el herejote de Lucas.
—¡Caramba, caramba! — repitió, lamentándose. — ¡Con qué facilidad se deja uno llevar del pensamiento y qué fácil es admitir una idea sin que haya fundamento alguno! ¿Por qué no puede ser un hombre el que deje el dinero? En idéntico caso, los dos pueden comportarse lo mismo. Sea como sea, el santo lo sabe, que es a quien sólo interesa, y sabiéndolo él, ¿a qué meternos nosotros a averiguarlo?
Y. Hechos estos razonamientos, procuró olvidar el reiterado incidente.
***
Lucas, el sacristán, fue el encargado, al mes siguiente, por la misma fecha, de advertir a don Servando que en el cepillo había más billetes; pero esta vez lo hizo contando, alborozado, el gran descubrimiento que acababa de hacer.
—Don Servando, ya sé quién echa en el cepillo los billetes de cien pesetas — le dijo, entrando atropelladamente en el despacho, donde el anciano canónigo desayunaba después de la misa.
—¿Habrás sido capaz de espiar al alma generosa que así vela por los intereses de los pobres? ¡Cuando yo digo que eres un hereje acabado…!
—Yo le aseguro, don Servando, que fue tan sólo una casualidad.
—No te creo: hombre más curioso que tú no ha nacido en el mundo.
—Piense usted lo que quiera, pero escúcheme con atención, porque aun estoy confundido. La que con tanta largueza recompensa al santo el favor recibido o la petición hecha, ¡vaya usted a saber!, es nada menos que la hija de la muy ilustre señora doña Juana Francisca, viuda de Obregón…
—¿Cómo te atreves a decir que es ella, sin tener seguridad completa?
—La tengo, don Servando, porque la vieron estos mismos ojos que se ha de comer la tierra. La señorita María Fernanda de Obregón y Carvajal en persona acaba de depositar en el cepillo la renta mensual que le ha señalado a San Antonio, ella sabrá por qué, pues en eso yo no me meto.
—¡Calla, calla, que no puedo creerte!
—¿Y por qué no puede creer que sea ella, mi señor don Servando? ¿Quién mejor para ser generosa? ¿No es rica?
—¡Como pocas!
—Entonces, ¿por qué no puede dar el dinero que tiene de sobra? Será un anticipo por algo que desea que nuestro santo le conceda. ¡Como es tan milagroso y para ciertas cosas tiene tan buena mano!
—¡Lucas! ¿Cuándo se te quitará el feo vicio de pecar siempre que hablas? ¿Acaso al santo no se le puede pedir más que eso que tú te figuras?
—Claro que sí se le pueden pedir otras cosas. Pero cuando se tienen veinte años, se es mujer y se aspira al matrimonio, yo encuentro muy natural que se recurra al que todos dicen que es abogado de eso.
—Lo dicen todos los ignorantes como tú, mal pensado. ¿Qué necesidad tiene de eso la heredera de los Obregones, la muchacha más rica, más buena y más bonita de toda la región? Por cientos cuenta María Fernanda los pretendientes a su mano y por miles se cuentan los que ya ha desdeñado. ¿Lo tienes entendido?
—Todo ello es muy cierto, y por eso mi confusión de antes. Pero ¿no puede ser que tenga un millón de pretendientes y que el que a ella le guste no haya llegado todavía? Yo creo que el pensar así no es muy descabellado.
—Con lo bonita que es ella y con el dinero que tiene su madre, ¡vamos, que no me cabe en la cabeza! ¡Caramba! Y una estoy por creer que a sólo quiere ser generosa ayudando a San Antonio a sostener sus pobres, pero esas peticiones que tú crees… ni pensarlo siquiera.
***
Aunque en cierto modo le preocupaban a don Servando esas limosnas tan rumbosas, hacía muy bien en desechar la idea que se le había metido en la cabeza al hereje de Lucas, quien, después de todo, era un buen hombre. ¡La de Obregón con tales peticiones! ¡Bueno estaba el tal Lucas! ¡Ni aunque se lo dijeran a él frailes descalzos lo creería!
A María Fernanda de Obregón le sobraban los novios a montones.
Y con razón. Nadie como ella sabía llevar por las clásicas ferias de la ciudad la señoril mantilla española o la manola madroñera andaluza, con la típica peina, bajo la cual lucía perfumados claveles de color luminoso.
El auto que la lleva trepida orgulloso de su carga, mientras ella sonríe saludando a todos y muestra al hacerlo sus dientes nacarinos entre el frescor de los labios sangrantes.
Todos los hombres, sin distinción de clases, se descubren a su paso, como tan sólo se descubrirían ante la enseña gloriosa de la patria, ¡que es mucha su hermosura para estar depositada en una sola mujer! Los habitantes de la vieja ciudad castellana, cuando hablan a algún forastero, a María Fernanda de Obregón la llaman “nuestra paisana” con el mismo orgullo que se dice “nuestra patria”.
Nunca hubo un forastero que, después de conocer a Fernandita, no confesase que jamás había contemplado otra mujer que ostentara hermosura tan soberanamente peregrina.
Sabiendo esto, como todos lo sabían en la vieja ciudad, ¡a ver si no había para estar confundido como lo estaba ahora el anciano capellán!
Y como los regios presentes seguían apareciendo en el cepillo, don Servando pensó que en conciencia él también estaba obligado a hacer algo. En este caso él no sería más que un auxiliar de San Antonio, que se valdría de su persona para repartir mejor sus dones. El santo, como todos los grandes de la tierra, tenía también sus mandatarios y de ellos se valía para ayudarse en sus buenas obras.
Así pensando, menudeó las visitas a la casa de Obregón, deseoso de aprovechar la primera coyuntura favorable para ayudar… Pero ¿a quién? No estaba muy seguro de si había de ayudar al bien amado santo o a la desolada muchacha, que tal vez lloraba en silencio un amor imposible.
Llevaba ya bastante tiempo en su observatorio, y todo seguía como antes, sin descubrir el más pequeño indicio que pudiera ponerle sobre pista segura, cuando un día le preguntó al azar doña Juana Francisca:
—¿Y la sobrinita de su ama de llaves? ¿Sigue mejor de su dolencia, don Servando?
—Muchísimo mejor, señora mía, desde que el doctor Salazar la tomó por su cuenta. ¡Tiene mano de ángel ese hombre!
—Como buena persona, sí lo es — afirmó la viuda, convencida. — A mí me trata siempre con mucha atención. No solamente es un pozo de ciencia, como aseguran todos, sino mucho más todavía: es una gran bondad.
—Cierto, cierto. Tiene un alma inmensa. ¡Lástima grande que no le dé por casarse, él, que podría hacer feliz a cualquier mujer!
—Lástima, sí; pero él no piensa en eso. Cuando se le habla de ello dice que ya tiene a su madre y le basta con ese cariño. ¡Buen hijo es, buen esposo sería!
—¿Quién sabe si no llegará a serlo? — preguntó don Servando, distraído, porque acababa de descubrir una palidez mate, seguida de un vivo rubor, en el rostro hermoso de María Fernanda.
El buen sacerdote la observaba de soslayo, mientras parecía enfrascado en la conversación con la gran dama.
—El doctor Salazar es de los que estoy segura no se casarán nunca. ¿No le parece a usted, don Servando? — volvió a insistir la viuda.
—No se puede aventurar nada en este sentido, mi querida señora. El amor suele llegar callando, cuando menos se espera, y se deja sentir por quien menos se piensa. ¿No te parece, hija mía?
—Puede suceder — contesta, toda confusa, la muchacha, con tan visible esfuerzo, que sorprendió a su madre.
—¡Mari! ¿Qué te pasa, que has cambiado de color? ¿Te encuentras mal, niña mía? ¡Dios mío, qué pálida te has puesto! ¡Por fuerza no estás bien!
—No te preocupes, mamá. Un pequeño dolor de cabeza. ¡Ya pasará!
—¡A ver si vamos a tener que llamar al doctor Salazar! — pronunció don Servando, entre serio y jocoso. — ¡Ya sabes que tiene buena mano!
—No hay necesidad. ¡Ya se pasó!
—¡Jesús, Señor! ¡Siempre está una con el alma en un hilo! — lamentó, suspirando, la viuda ante un temor disipado.
—¡Porque quieres, mamá! Te alarmas en seguida sin fundamento alguno.
—Tiene razón la niña, doña Juana Francisca. No es para preocuparse por tan poca cosa. Ello no fue nada, y si hubiera sido mucho, con haberme traído al doctor Salazar todo hubiera quedado al momento arreglado. Con un doctor y un cura basta a veces para resolver un problema — terminó, sonriente.
—En caso de muerte, desde luego, don Servando.
—O de vida, doña Juana Francisca, o de vida. ¡Quién sabe!
Ahora, adivinando ocultas intenciones en el viejo amigo, es arrebatado el color en el rostro divino de la heredera de los Obregones.
***
—¡Caramba, caramba! — dice poco después don Servando, saliendo de casa de la viuda. — Voy a rezar a San Antonio a ver si quiere iluminarme. Porque es el caso que a mí me tiene preocupado ese repentino cambio de color de la intrépida María Fernanda, con sus cambiantes tan marcados a medida que se nombra al doctor. Y me parece… me parece que Paquito Ruiz pierde sin remedio la partida, con todos sus millones, y en cambio San Antonio se la va a dar ganada al bueno del doctor, tan ajeno a estas cosas. ¡Caramba con el santo, qué cosas se le ocurren! Y lo que estoy viendo es que a mí me mete también en el ajo. Pero ¿qué voy a hacer yo, tratándose de cosa suya?… ¡Señor, Señor! ¿Qué hago?
Este gracioso diálogo se lo tuvo consigo mismo don Servando por la mañana de un día luminoso de mayo, en que la ciudad, toda envuelta en los rayos solares, parecía de oro bruñido. Por la tarde del propio día hizo una visita al doctor para darle las gracias por la maravillosa cura de la pequeña Encarna, sobrina de la vieja Mónica, su antigua ama de llaves.
—No tiene que agradecerme nada, mi señor don Servando. Yo también, como usted, tengo mis pobres, a los que doy siempre que puedo limosna de salud. No todos había de llevárselos usted.
—¿Yo, pobre de mí? ¡Si no fuera por el glorioso San Antonio, que recoge y derrama a manos llenas…!
—¡Buenos devotos debe de tener! Porque los que vienen aquí cuentan y no acaban de las limosnas que usted reparte por mandato suyo. Nos va usted a dejar sin pobres en toda la ciudad a quien poder dar un céntimo.
—No se apure. En habiendo algo que repartir, nunca falta un pobre que necesite recoger, aunque sea muy rico de dinero. No siempre es pan lo que se mendiga.
—Claro que no; en eso estamos conformes. Pero a aquel que lo posee todo ¿qué se le va a ofrecer?
—Todo no lo posee nadie en este mundo. Entre gente opulenta de honores y riquezas hay pobres muy pobres que mendigan a veces limosnas de cariño a quien no se le pasa ni por la imaginación ofrecerla.
—¡Vaya! Hoy viene mi viejo amigo un tanto enigmático y no hay manera de comprenderle.
—Sin embargo, yo espero que llegará a comprender.
—¿Por qué no, si usted quisiera explicarse mejor?
—Observe y mire. Esta es por hoy toda mi explicación. Y ahora me marcho porque me reclaman mis ocupaciones. ¿Se le ofrece algo para casa de la viuda de Obregón, que voy a visitarla porque me pilla al paso hacia mi casa? ¿Nada? Pues hasta otro día en que quiera usted devolverme la visita. Confío en que será pronto porque, sabiendo cuánto me gusta su conservación, no querrá privarme por mucho tiempo de ella.
—¡No faltaría más! Hasta muy pronto, en que tendrá usted mi visita y mi conversación, no siempre tan amena como asegura su cumplido.
Ya por la calle, iba murmurando el bueno del canónigo:
—¡Caramba, caramba! El doctor ha bajado los ojos al nombrar a la viuda. ¿Qué ocultaría en ellos? ¿Sorpresa? ¿Regocijo? ¡Vaya usted a saber! ¡Caramba con el santo, qué encarguito me ha hecho! Pero habrá que llegar hasta el fin. ¡Qué remedio queda!
***
Convencido el anciano de que el favorecido con el cariño de María Fernanda era el doctor Salazar, estaba esperando la ofrecida visita, cuando, inesperadamente, se presentó la gentil damita.
—¡Hola, hija mía! ¿Qué te trae por aquí?
—Un favor que necesito de usted. Supongo que no tendrá inconveniente en complacerme.
—Supones muy bien. Si ello depende de mí, puedes darlo por hecho.
—No se figure que vaya a pedirle una enormidad, ¿eh?
—Siendo así, dime qué es ello.
—Don Servando, usted está equivocado, ¡muy equivocado!
—¡Caramba, niña! Esa afirmación es demasiado rotunda sin que yo sepa aún de qué se trata. Dime primero de qué tengo que defenderme.
—Usted, el otro día, cuando me vio confusa y azorada, debió de pensar equivocadamente que…
—¡Anda, anda! ¿Y es eso lo que te preocupa? ¿Pero quién piensa en ello ya, criatura, al cabo de los días?
—Muchos días, sí, pero en ellos no he podido apartar de la imaginación su tonillo burlón, don Servando.
—No me cabe la menor duda de que eres en extremo impresionable, ¡y te preocupa cada cosa, que ya, ya!
—Pero comprenderá que para ello no me falta razón. Habló usted de cierta manera, y sentiría que, confundido, fuera usted a decir a mamá…
—¿Que quieres al doctor? No soy tan indiscreto.
—¡Don Servando!…
—¿Y que por eso no te gusta ninguno de los zánganos que te pretenden sin lograr conmoverte? Pierde cuidado, que por mí no sabrá nada la muy ilustre dama. Puedes seguir queriéndole a tu sabor sin temor ninguno.
—¡Don Servando!…
—No me llames, que ya estoy de vuelta.
—¡Por Dios, don Servando! Confunde usted las cosas. Yo nunca he dicho…
—¿Que le quieres? Pues lo digo yo, y es lo mismo. ¿Que cómo lo he sabido? Recuerda la “dolora” del insigne poeta en otro caso igual: “Para un viejo, una niña siempre tiene el pecho de cristal.” Y por ese cristal he visto yo lo que tú tienes tan escondido.
De una sola pieza se quedó la heredera de los Obregones oyendo a don Servando, el viejo amigo de la casa. ¡De bastante cosa servía guardar un secreto de amor en lo más hondo del corazón, pasando fatigas para tenerlo oculto! ¡Oculto! ¡Sí, sí! ¡Buen lince estaba hecho don Servando para no descubrirlo!
Vencida y todo, quiso todavía protestar, aunque ya débilmente:
—¡Don Servando, usted hace mal en suponer que yo…!
—María Fernanda, la insistencia en negar es una afirmación. Vete tranquila, porque saberlo yo es no saberlo nadie. En cuanto a lo demás, no te preocupes: está en buenas manos…

***
—Se ve y no se cree — pensaba don Servando después de salir la de Obregón.
Y era para admirarse, porque en la vieja ciudad todos sabían de sobra que Paco Ruiz bebía los vientos porque María Fernanda pronunciase el sí tan deseado. Mas ella persistía en que ni remotamente pensaba en semejante cosa. Como amigos, bueno; pero de novios, nada: no había que confundir.
Y eso que Paco Ruiz no era costal de paja, como suele decirse. Por miles contaba su padre las cabezas de toros bravíos que pastaban a sus anchas en dehesas propias, y millares de ovejas merinas rumiaban los inviernos en los montes extremeños, muchos de ellos también de propiedad suya, mientras buenas partidas de cerdos hocicaban en sus belloteras esperando el cuchillo que quisiera transformarlos en ricos chorizos o en sabrosos perniles de la tierra. Las yeguadas eran incalculables, y aun en todo el campo salmantino no había ningún rentista como él, ni mayor poseedor de títulos y acciones que don Francisco Ruiz de Carvalejo y Anta.
Pero, a pesar de todo esto y de mucho más que me callo, la de Obregón seguía erre que erre que no quería casarse.
—¿Es que piensas morirte soltera sabiendo que te quiero yo con estas ansias? — preguntaba el mozo, abrasándose de amores por ella.
—Por ahora no pienso en otra cosa. Más adelante, Dios dirá.
Y con esta pequeña y vaga promesa seguía esperando el mozo, confiando en que su constancia acabaría al fin por ablandar aquel pecho de piedra roqueña.
***
Así las cosas, llegó el primer día de octubre, y con él la grey estudiantil alborotó las calles de la ciudad castellana. Entre ellos llegó este año un muchacho andaluz que, cansado de recorrer todas las universidades españolas, siempre con resultado negativo, venía a cursar a la sombra de las viejas aulas el último año de derecho, al filo justo de los veinticinco de su vida.
Era, según contaban, el hijo único de un prócer andaluz que había figurado mucho en la política en los últimos años del gabinete liberal. De sus pingües riquezas contaban y no acababan. Desde Mérida para abajo solamente el mar ponía dique a la limitación de sus tierras, dehesas y olivares, y aun así, mar adelante andaban sus mayores riquezas en multitud de barcos de carga y pasaje de lujo, propiedad también suya, que cruzaban las rutas de todos los mares, dejando grandes rendimientos a su afortunado propietario.
Yo no digo que no se aumentara algo el caudal del andaluz, al decir de la gente, pues en cuestión de dinero se tiende siempre a ponderar un poco; pero lo cierto es que el muchacho no se instaló, como tantos de sus camaradas, al abrigo de una condescendiente patrona, sino, por el contrario, en “un hotel a todo lujo”, según frase de sus compañeros de penas y fatigas.
Y así era en verdad. De las dos mejores habitaciones de que disponía el “Hotel Comercio” fue una para él y otra, inmediata, para sus servidores, pues se permitía hasta el lujo de tener en un hotel servidumbre propia.
¡Lo que se fantaseó sobre este hombre que, de estudiante, se permitía el lujo de un príncipe de raza! ¡No es para dicho!
Pepe Toimil y Ponce de León — así se llamaba el andaluz — fue el hombre del día, y en casinos, círculos y bares y hasta en las más humildes casas de huéspedes de tres pesetas, no se habló de otra cosa en mucho tiempo.
El propietario del hotel había tenido que contratar un servicio especial con Madrid para que de allí mandaran las cosas más exóticas que el andaluz acostumbraba tomar a diario.
—Pues ¿y el automóvil que le ha mandado su padre para que pasee? — decía alguien bien informado. — No hay por aquí otro igual, y eso que aquí nos gustan los de las mejores marcas. Pero lo que es éste, es soberbio. ¡Es mucho niño ese Pepe Toimil! En este pueblo no cabe la fantasía que se trae.
Paco Ruiz, el rico hacendado de la tierra, tembló al oír tamañas ponderaciones, porque alguien había dicho ya al andaluz, en presencia de él, al hablar de bellezas femeninas:
—Ya te presentaremos a nuestras paisanas para que te convenzas de que no tiene tu tierra la exclusiva de las caras bonitas. ¡También por aquí tenemos cosa buena!
—Para ti la de Obregón, que ni pintada — aventuró un extremeño que había recibido de ella una docena de enormes calabazas.
—Ya me han hablado de ella. Dicen que es de cuidado, como vuestros toros. ¿Cuándo me vais a presentar a esa niña? Porque ya tengo ganas de conocerla. Me han asegurado que es un poco esquiva y que hay un buen mozo que no tiene bastantes para llorar tantos desdenes como de ella ha recibido.
—Esperaba, por lo visto, a que llegara un andaluz… — contestó, algo picado, Paco Ruiz.
—Acaso no vaya usted muy descaminado, niño — replica el andaluz con cierta petulancia.
—Pues a ella, si se atreve.
—¿Cómo que si me atrevo? Poca cosa me parece para no conseguirla yo, y pienso demostrarlo.
—Poco dicen palabras – desafía el de Ruiz.
—Hablarán los hechos.
—Eso… cuando lo veamos.
***
No había transcurrido media hora desde este diálogo, cuando ya en casa de la viuda de Obregón se comentaba el hecho.
La madre de la bella castellana causa de estas contiendas, en medio del disgusto que ellas le producían, no podía menos de sonreír complacida, aunque un poco asustada. ¡La sangre moza es poco reflexiva y a veces es capaz de cometer locuras!
María Fernanda, en cambio, había torcido el gracioso hociquito en mohín de disgusto, mientras exclamaba, verdaderamente contrariada:
—¡Pero qué afán tienen de traerme y llevarme, si yo no pienso en ninguno de ellos!
—¿Y en otro sí, hija mía?
—En ninguno, mamá; estoy así muy bien.
—Bien, sí. Nadie como yo disfruta el placer de tu compañía. Pero, hija mía, es necesario que te decidas por uno u otro, pues ya es tiempo de resolver tu porvenir de una vez.
—¿Tanta prisa te corre deshacerte de mí, que así te impacientas, mamá?
—¿Prisa en que me abandones? Bien sabes tú que no. Pero yo voy haciéndome vieja, y no quisiera morir sin dejarte casada, para poder pensar tranquila en que no quedas sola y que, teniendo cerca de ti un afecto que te sostiene, se te haga menos intenso el dolor de perderme.
—¿Y crees que los que así hablan de mí serían capaces de hacer que olvidara tu muerte?
—Olvidarla ya sé que no, pero aminorarla un poco…
—Ni eso, mamá, aunque te empeñes en aconsejarme.
—No, si en eso no pienso aconsejarte nada. Elige por ti sola, libremente. Tienes caudal suficiente para poder escoger el partido que más te plazca, sin que tenga que llevarte a ello el interés, que es la polilla de los matrimonios modernos. Y en esta situación, creo yo que no es difícil decidirte con arreglo a lo que te diga el corazón.
—No creas que es tan fácil como te figuras, mamá. Los hombres buenos escasean, y sólo por rico no he de admitir ninguno, porque, como has dicho tú, no necesito para nada el dinero, y querer ir a buscar más sería ofender a Dios gravemente.
—Siempre que no se toquen los extremos, niña mía. En todas las cosas las exageraciones son perjudiciales.
***
No irían transcurridos ocho días desde que se entablara la rivalidad entre los dos ricos hacendados cuando bajo los porches de la señoril plaza Mayor la vio un día el forastero. ¡Y vaya si le pareció bonita! No era ponderación, no, el decir de los paisanos. La niña valía de verdad. Este bocadito de rey no podía él dejarlo para los insípidos salmantinos, que no sabían conquistar lo bueno. ¡Ya verían ellos cómo se la llevaba de rositas en sus mismas narices!
Ahora, que la niña parecía de cuidado. ¡Con qué arrogancia de augusta emperatriz pasó siempre ante él! Más que arrogancia natural en ella, parecía desafío dirigido a él. Pero ¡valiente cosa se la daban a él estas arrogancias! Torres más altas había visto caer.
Pocos días mediaron desde que el andaluz conoció a la beldad de empaque soberano hasta que llegó al palacio de los Obregones la primera misiva de amor, llevada por flamante criado en uniforme de librea.
La contestación fue por demás lacónica:
“Muy agradecida, pero no gusto de sostener relaciones amorosas con nadie.”
¡Bah! A la niña le gustaba hacerse desear. ¡Ya se rendiría! No se ganó Zamora en una hora…
Y fiel a su promesa de conquistarla, todos los días, a la misma hora, su magnífico auto, que delante ostentaba con orgullo una de las mejores marcas y en la portezuela un escudo de nobleza heráldica, pasaba por lo más céntrico de la población llevando sobre sus asientos un rico y artístico ramo de flores de aroma suficiente para perfumar todo el ambiente de la vieja ciudad del saber.
Acompañaba siempre al ramo una misiva amorosa, que no llegó a leerse ningún día porque el portero del señoril palacio, cumpliendo órdenes terminantes de sus señorías contestaba invariablemente:
—Dile a tu señor que no se canse. Que la señorita María Fernanda de Obregón no recibe presentes de nadie a quien no haya autorizado para hacerlos. Y ella cree no haber dado lugar a que tu señor se tome la libertad de enviarles ninguno.
Como reguero de pólvora corrió por la ciudad la noticia del recadito del portero, y buen número de conspicuos varones se apresuraron a tomar posición tras los ventanales del aristocrático casino, deseosos de comprobar por sí mismos si la noticia tenía algo de cierta.
Y vieron con íntima satisfacción – pues les dolía que la perla de la ciudad se la llevara un forastero — que los ramos tan amorosamente enviados volvían intactos por el mismo camino sin haber siquiera merecido la merced de una mirada de la bella pretendida.
—¡Bah! — cuentan que dijo el galán desairado al recibir el ramo que ya completaba el ciento de los devueltos. — Esto es una cuestión de amor propio que no tengo por qué sostener por más tiempo. ¿Qué puede importarme a mí esta provinciana cursi y pretenciosa? ¡Mayor desprecio que no volver a ocuparme más de ella! Ahí queda para los gañanes de su tierra y buen provecho les haga — terminó, despechado.
¡Pero sí, sí! Se dice pronto esto. Las ganas de comer se le fueron tras el arranque de desprecio, y las de dormir quisieron hacerles compañía. Hasta que un día exclamó, en un momento de sinceridad, consigo mismo:
—¡Caramba! ¿Qué tendrá esa mujer que así se me ha colado tan corazón adentro?
Inmediatamente pidió a Madrid y a la propia Andalucía cartas de presentación para la noble dama salmantina y, ya con una de bastante eficacia, preparóse el mozo para hacer la visita a la vieja casona de los Obregones, no sin antes haber pedido venia por uno de sus servidores, al que envió a modo de heraldo de arrogante caballero.
—Que venga cuando guste — contestó la viuda, — que en esta casa será recibido como merece el enviado de mi mejor amiga, la noble marquesa de Atalaya de Azaba y Fuentes Robles.
En cuanto hubo partido el enviado, la dama ordenó que a toda prisa abrieran el salón del palacio donde se hallaba acumulado el oro, la plata, los tapices y los damascos de muchas generaciones hidalgas, de las que se sentía orgullosa heredera.
—¿Y para qué tanto aparato, mamá? — le preguntó su hija admirada de toda esa ostentación de riqueza. — ¿No sería mejor recibirlo sencillamente, si al fin y al cabo no es más que un estudiante de derecho, para nosotras igual que otro cualquiera?
—No es a él a quien hago estos honores, sino a la marquesa de Atalaya, y al mismo tiempo le demostraré que estamos acostumbrados al buen vivir por estas tierras y no se nos deslumbra tan fácilmente.
***
Hecha ya la anunciada visita, dijo al salir doña Juana Francisca:
—Ya sabe que puede usted volver por esta casa cuando guste, en la seguridad de que siempre que lo haga será igualmente bien recibido.
—No olvidaré el camino, señora, pues precisamente es el que con más gusto paseo de toda la ciudad — contestó el pollo, ufano, confundiendo el cumplido de la aristocrática dama.
En el descanso de la regia escalera, hasta donde bajó a despedirle la gentil heredera de los Obregones, pudo decirle en un discreto aparte:
—¿Cuándo, señora y reina mía, se dignará dar sosiego a este pobre corazón que la adora rendido?
—Desista ya de una vez de su empeño, porque yo no pienso casarme — le contestó ella con sequedad.
—¿Acaso piensa hacerse monja?
—No tendría nada de extraño: muchas de mis ascendientes fueron religiosas.
—Pues, para evitar que usted siga sus pasos, esta misma noche le voy a prender fuego a todos los conventos que hay en la ciudad.
—Trabajo le espera: son muchísimos.
—No importa. Por usted soy capaz de los mayores imposibles. Dígame qué le estorba, y sobre los hombros me cargo yo el palacio de Anaya y las dos catedrales, y mañana aparecen uno en el teso de la feria y otro en la Chinchibarra para que dejen espacio bastante por donde pueda usted pasear como una reina.
—Mejor será que deje usted cada cosa en su sitio y así me gustará más.
—¿Tanto ama usted esta tierra?
—No sabría sostenerme un solo día en el mundo si mis ojos no la contemplaran de cerca.
—También hay otras tierras benditas donde el sol luce en todo su esplendor y el aire se llena del perfume de multitud de flores.
—Sí; pero no es la mía y no quiero vivirla.
—Lo siento, y permítame que lo lamente en alta voz. ¡Mal viaje hice yo a Salamanca!
—Aquí sólo se viene a aprender.
—Pues yo tan sólo he aprendido a amar mucho. ¡Quiera Dios que el ambiente no influya desfavorablemente para que no se llegue a olvidar lo que se aprende aquí!
***
A los pocos días, una grave dolencia ponía en peligro la vida de la noble viuda de Obregón.
El doctor Salazar, llamado a toda prisa, hacía desesperados esfuerzos para salvarla. La gentil María Fernanda, que no lloraba porque la enferma aun se daba clara cuenta de todo, no podía ocultar en sus ojos negros un brillo de fiebre ni en la punta de sus largas y rizadas pestañas la humedad de las lágrimas que no osaban salir por la fuerza asombrosa de su voluntad.
Don Servando llegó de los primeros a prestarle consuelos a la niña. ¡Cómo no! Era un antiguo amigo de la casa y tenía ese deber.
—¿Cómo está hoy? – preguntó una mañana al doctor, que salía con él.
—Doña Juana Francisca muchísimo mejor. La que ahora me preocupa es María Fernanda.
—¿Cree usted, doctor, que puede estar amenazada su salud?
—Tal vez. Son muchos los días pasados en lucha incesante con la muerte. Debe de estar rendida del esfuerzo hecho y, aunque ahora no lo sienta a causa del temor de perder a su madre, llegará el día en que quiera reaccionar y va a ser ya tarde. Usted, con su autoridad, podría aconsejarle un poco de descanso, si no, esa fatiga puede acarrearle algún mal de cuidado.
El sabio y anciano sacerdote le miró un buen rato antes de contestar.
—¿Y por qué no lo hace usted mismo? — le preguntó al fin. — La ciencia tiene tantos deberes y son tan sagrados como puedan ser los de la religión.
—No es lo mismo, don Servando. Usted podría obligarla sin parecer mal.
—¿Y usted no, siendo médico?
—No tengo autoridad ninguna sobre ella y parecería pretencioso querer que atendiera mis ruegos.
—¡Está bien! Volveré y trataré de convencerla.
—Gracias, amigo don Servando, gracias.
—¿Gracias? ¿Por qué, si en ello usted no tiene que ver nada?
—Es la ciencia la que se las da.
—No es poca esa razón si no hay otra mayor. ¿Y adónde se dirige usted ahora, hombre de ciencia? — preguntó el canónigo antes de que el doctor pudiera contestar.
—Pues a ninguna parte, don Servando.
—¡Hombre! ¿Y dónde está ese sitio para ir yo por allí alguna vez a distraerme?
—Quiero decir que voy a pasear un poco por ahí, pues no tengo sitio preferido.
—Entonces, si le es igual, véngase conmigo hasta mi casa. Tengo una caja repleta de excelentes cigarros y una taza de café superior, y conversación amena, ¡y quién sabe si hasta interesante!, no le faltará.
—Usted siempre tan amable, don Servando…
—¡Ea, pues! Suba, que estamos a la puerta.
Y un momento después, entre el humo del cigarro puro y el de una taza de café, pregunta don Servando:
—De modo que esa enfermedad sigue por buen camino, ¿eh?
—No puede ir mejor, en franca mejoría.
—Más vale así, porque, si no, el conflicto era grave para esa pobre niña.
—Podría resolverlo fácilmente casándose.
—¿Y con quién? ¿Sabe usted de alguno a quien ella quisiera confiarle su vida?
—Pretendientes no le faltan, ¡y no son tan malos como para despreciarlos!
—Acaso ella prefiera alguno que no se tenga en tanto.
—¿Qué quiere usted decir? ¿Sabe usted algo?
—¿Yo? ¡Dios me libre! No me meto nunca en esas cosas.
Callaron los dos, y al cabo de un buen rato, don Servando, como si obedeciera a sus propios pensamientos, pregunto a quema ropa:
—¿Por qué no se casa usted, doctor?
—Don Servando, no sé qué contestarle, así, de pronto. No era de eso de lo que aquí se hablaba.
—Es que yo soy curioso y quisiera saber la razón de ello.
—Pues le contestaré a usted al estilo de nuestros paisanos, los de Valladolid: velay. ¿No es bastante razón?
—Tendrá que serlo, si no hay otra.
—Pero ¿por qué desvía usted así la conversación, mi buen amigo? No hablábamos de mí, sino de ella.
—¿De ella? ¿Y quién es ella?
—La señorita de Obregón. ¿Por qué no habrá admitido al andaluz, siendo tan excelente partido como dicen?
—Pues… velay, amigo mío.
Rieron los dos.
—No crea usted: a veces es una contestación que no deja de encerrar su filosofía — repuso el doctor.
—A veces, sí. Ahora es una de ellas.
—¿Usted sabe algo, don Servando?
—¡Pse!… Poquita cosa.
—Dígame: ¿qué es ello?
—Que si alguno, a quien yo conozco mucho, se atreviera a insinuarse un poco, quizá no fuera mal acogido del todo.
—¿Y quién es ese afortunado mortal?
—¿Qué más da? Uno cualquiera, que ni siquiera se habrá dado cuenta de ello… ¡Usted, pongo por caso!
—¡Don Servando!
—Dotes le sobran para poder aspirar a ello.
—¡Don Servando, por Dios! ¿Se burla usted de mí?
—Y hasta podría darle la seguridad de que no sería tan mal acogido como se figura.
—¡Pero, don Servando…!
—¡Caramba, hombre! Me va usted a gastar el nombre a fuerza de repetirlo. Déjese de tanta admiración, que a casarse tocan.
—Yo no pensé nunca…
—¿Y eso qué le hace? Ella pensó por usted, y basta.
—No acabo de comprenderle a usted, don Servando.
—Pues no hablo en latín, como otras veces, sino en castellano claro y muy claro. Creo que me explico. Que ella quiere al doctor Salazar como no quiso nunca a ninguno, y que ese cariño suyo espera otro cariño, el del doctor Salazar, para ser feliz en la vida. ¿Lo entiende usted ahora?
—No es que no lo entienda. Lo que a mí no me cabe en la cabeza es una dicha tan grande y tan inesperada.
—Mucho más difíciles son los libros de texto y el estudio anatómico de todas las vísceras, con sus nombres enrevesados, que se traban en la lengua al decirlos, y se los aprendió usted, y en la cabeza debe de conservarlos para desesperación de todos los que escuchan sus diagnósticos científicos.
—Y sin embargo, don Servando, más sencillo encuentro explicar todo un curso de medicina, con sus nombres enrevesados, que decirle a ella sencillamente que la quiero.
—Pues ello es bien fácil.
—Sí, y mucho más aún que ella me conteste: “¿Pero adónde va usted, doctor?… Se confundió, sin duda, de puerta”.
—¿Cómo va a contestar eso? ¿No le he dicho ya que ella le quiere?
—No puede ser, don Servando… Esto lo digo yo por ahí, y se ríen de mí. ¿Casado yo con María Fernanda de Obregón? Sólo por un milagro del cielo se puede creer.
—¿Y quién sabe si tal vez un santo se ha empeñado en protegerle? No lo dude usted mas y cásese con ella.
—Pero si yo nunca pensé…
—¡Dale! ¡Qué tozudo es este hombre!… Si Dios lo ha dispuesto así, hay que obedecer.
—Pero, don Servando de mi alma, si es que yo no he pensado nunca en eso, porque siempre… siempre pensé en ella.
—¡Vaya, hombre, acabáramos!… ¿Luego usted la quería?
—La quería, sí, fuerza es confesarlo. Pero la veía tan alta, tan alta, que…
—Tan alta, que nada menos viene del cielo la prebenda matrimonial. ¡Ya ve usted si puede recibirla gozoso!…
—¿No será todo esto una confusión, ayudada por su buen deseo?
—¡Y dale! ¡Vaya usted a paseo! ¡Caramba con el hombre éste!… ¡Ah! No deje de encaminar sus pasos hacia la casa de la viuda. Hay muy buen piso y sienta muy bien el aire que por allí se toma.
—Gracias por el consejo. Lo necesitaba de verdad. Estoy desorientado y no sabría qué camino seguir.
—Pues siga usted todo derecho, y a la vuelta de la primera esquina, métase en la segunda casa. Por si pudiera confundirse, le advierto que tiene un escudo de armas a la puerta que pregona muy alto la nobleza de sus moradores. ¿Queda bien enterado? ¡Válgame Dios con el hombre éste! ¡Hay que sostener una batalla para hacerle feliz! ¡Y ella porfía en decir que es listo! ¡Milagros del amor, que quiere tener doble vista y todos se empeñan en pintarlo ciego!
Sonrió el doctor al viejecito y, un si es no es confuso, se marchó después de besarle la mano rugosa, que quería amenazar y sólo bendecía.
***
Paco Ruiz fue de los primeros en saber la noticia de la boda de la de Obregón, aunque todavía no sabía quién era el afortunado mortal que se la llevaba.
Y al descender ella una mañana las centenarias escaleras del atrio catedralicio, se le acercó decidido a disipar las dudas que la noticia despertó en su alma.
—María Fernanda, me han dicho que te casas… ¿Es cierto?
—Certísimo, Paco. Aunque me duele decírtelo a ti, que sé que me quisiste de veras.
—Y te sigo queriendo. Pero ahora no se trata de eso. Tan sólo una pregunta para quedar tranquilo. ¿Es con el fantasmón del andaluz?
—Ni pensarlo siquiera. Con uno de mi tierra. Nunca me gustaron los forasteros.
—¿Puedo saber su nombre?
—Es bien sencillo: el doctor Salazar.
—Ciertamente. ¿Y qué pudo seducirte de ese hombre tan insignificante?
—Su misma modestia. Es el único hombre que nunca creyó merecerme, y esto fue bastante para que yo le quisiera.
—¡Dichoso él, que tanto valió sin pretender valer! Es una ciencia — murmuró el mozo con hondo desconsuelo.
—La de la humildad, tal vez la única ciencia de la vida.

***
Es una mañana de junio, en que el cielo parece de cristal, como una gran gema engarzada en la inmensidad de lo infinito.
—María Fernanda — pregunta el doctor con intensa emoción en las palabras, — ¿será cierto? No me atrevo a esperar…
—Y haces perfectamente, porque es cosa muy cansada. Sobre todo cuando la espera es tan larga como ha sido la mía. Yo también prefiero que tú no gustes esas amarguras. Ya las sufrí yo bastante tiempo por los dos.
—¡Mi dulce prometida! ¿Cómo te pagaré tanta ventura?
—¿Quieres callarte?… No quiero que me pagues. En amor no me gusta saldar cuentas. Prefiero que me seas deudor toda la vida para poder girar a tu cargo en cualquier momento.
—Pues ya puedes girar fuerte sin temor alguno, que guardo en caja tan gran caudal de cariño para ti, que por mucho que pidas no podrás agotar el fondo de reservas que tengo disponible.
—¡Y pensar — dice ella — que viviste tanto tiempo impasible! Sólo San Antonio es capaz de estos milagros.
—Sí, un poco el santo y otro poco también don Servando.
—¡Don Servando me ha traicionado! — suspira, mimosa, la damita.
—Y a mí me ha hecho el hombre más feliz de la tierra. Váyase lo uno por lo otro.

***
Pocos días después, en la misma capilla de las espléndidas limosnas, bajo la sonrisa de luz del santo franciscano, el viejo y bondadoso canónigo de la augusta catedral de piedras doradas a fuego de sol levantaba la mano sarmentosa para dejar caer sobre dos juveniles cabezas la bendición con que santificaba el último matrimonio que había de bendecir en la tierra.
© Pilar Tavera
Ilustraciones de Opi-Vicén.
Transcripción del texto: Julio Pollino Tamayo


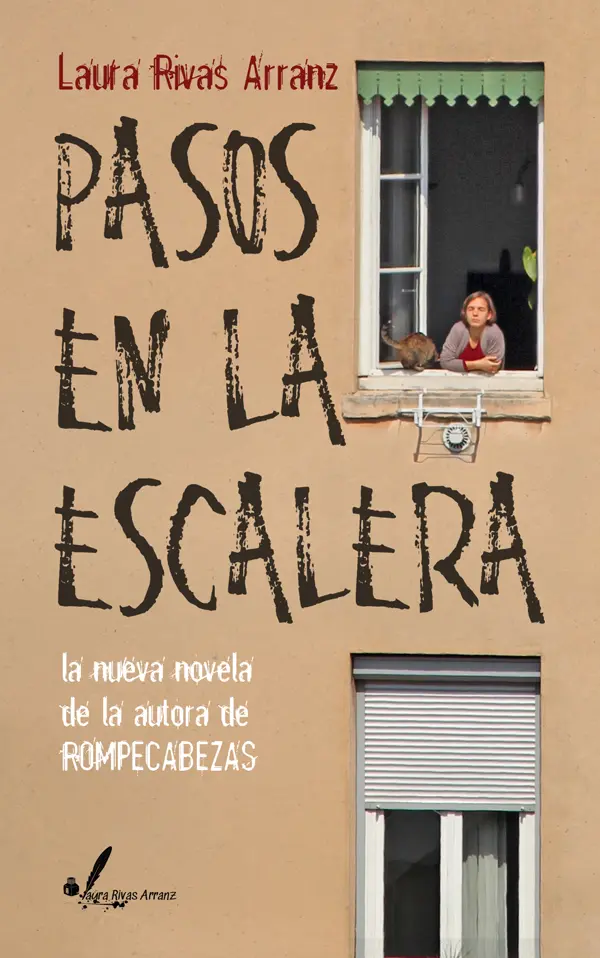



Estilo muy propio de su tiempo. Acabo de empezarla; esta noche la leeré completa y sin prisas… y ya te cuento. Gracias por compartir estas obras olvidadas. Con lo que me gusta a mí leer estas cosillas…
Besines,
Me ha encantado Don Servando. Con curas así no hacen falta santos.
Por cierto, muy chulo el cambio de imagen del blog. Hacía tiempo que no pasaba.
Besos
Hola, Lorena! El personaje de don Servando también me encanta. Su curiosidad reconvertida en misión santa 😀 Sus divertidas insinuaciones. Pero es que todos los personajes tienen algún rasgo interesante, el estudiante ligón y sus imposibles hipérboles amorosas: te quiero tanto que si me lo pides soy capaz de mover de su sitio hasta la catedral:D ese diálogo es genial. Gracias por pasarte a leer, Lorena y por rescatar el cuento compartiendolo en tus redes. El aspecto del blog lo cambié hace nada, eres la primera que me dice algo del cambio, me alegra que te guste 🙂 besazo!
Hola Carmen! Gracias a ti por querer leer todo esto. Vivimos una época que mucha novela histórica pero luego los textos de antes no parece que interesen mucho en general… Menos mal que no siempre es asi. Tú lo sabes bien que en tu blog tú sí que rescatas muchos textos del pasado. ¡Gracias por pasarte! Besazo 🙂
¡Qué maravilla! ¡Me ha encantado! Novela rosa, sí, pero con toque feminista… ¡y ese don Servando!
Me alegra mucho que te haya gustado, Maye!!! Don Servando es todo un personaje. Qué importante el toque feminista en estas épocas. Aquellas mujeres de principios del XX se notaba que estaban ya hartas de no tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Lo decían con más o menos timidez. Y pensar que a la vuelta de los años las esperaba la franquista Sección Femenina… De llorar y no parar 🙁 ¡Gracias por leer y por comentar tus impresiones 🙂